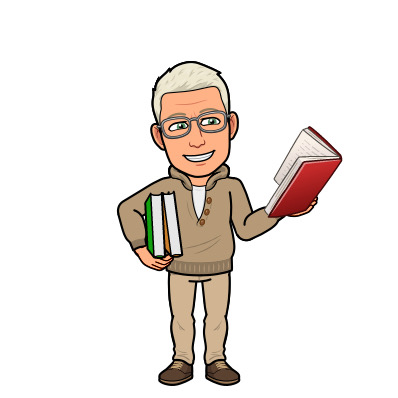Por Elena F.
 Había una vez una almendra que vivía en un pueblo muy grande. Allí había un colegio al que asistía. Al principio, todo marchaba fenomenal, tenía amigos muy buenos y disfrutaba aprendiendo en las clases.
Había una vez una almendra que vivía en un pueblo muy grande. Allí había un colegio al que asistía. Al principio, todo marchaba fenomenal, tenía amigos muy buenos y disfrutaba aprendiendo en las clases.
Un día su madre le dijo que se tenían que mudar a Madrid capital, ya que le había salido un buen trabajo en la ciudad, pero se debían trasladar justo antes de que se acabase el curso. La almendra se entristeció, no le gustaba nada el hecho de tener que cambiar.
Con todo preparado, las maletas, las cajas y lo más valioso de la casa, se cargó el camión. Así se despidieron de todas aquellas personas que habían formado parte de todo lo que llevaban en el pueblo.
Se fueron, ya no había marcha atrás, era hora de cambiar de vida, de colegio y de todo. La almendra no quería. Se sentía enfadada, triste y decepcionada.
El primer día de colegio, no supo qué hacer, cómo actuar en esos momentos. Nunca había pasado por algo así. Veía que los chicos la miraban con cara extraña. ¿Habría hecho algo malo? Nadie le hablaba, la ignoraban. Se sentía tan desplazada por todo el mundo, que comenzó a hacer lo que nunca antes, respondía con agresividad y saltaba a la defensiva muy rápidamente. Su madre no entendía lo que estaba pasando, pensaba que eran cosas de la edad y que pronto se pasarían, pero no fue así.
 Al cabo de un tiempo, doña Almendra, la madre, apuntó a su hija a unas clases de baloncesto, para ver si de esta manera hacia amigos. El primer día estuvo muy torpe con el balón. Aunque le gustaba este deporte, casi nunca lo había practicado en serio. Sus compañeros de equipo intentaban que hablase y le explicaban algunos trucos para mejorar la técnica. Sin conocerla de nada la hicieron sentir como una más del equipo. La almendra se fue abriendo para que la conociesen mejor. Así fueron descubriendo sus debilidades pero también sus fortalezas. De esta manera, la almendra se dio cuenta de que no es sano juzgar sin conocer a las personas, pero también de lo importante que es no responder con agresividad a nadie.
Al cabo de un tiempo, doña Almendra, la madre, apuntó a su hija a unas clases de baloncesto, para ver si de esta manera hacia amigos. El primer día estuvo muy torpe con el balón. Aunque le gustaba este deporte, casi nunca lo había practicado en serio. Sus compañeros de equipo intentaban que hablase y le explicaban algunos trucos para mejorar la técnica. Sin conocerla de nada la hicieron sentir como una más del equipo. La almendra se fue abriendo para que la conociesen mejor. Así fueron descubriendo sus debilidades pero también sus fortalezas. De esta manera, la almendra se dio cuenta de que no es sano juzgar sin conocer a las personas, pero también de lo importante que es no responder con agresividad a nadie.